La historia que os cuento a continuación pertenece a la mitad del ultimo viaje que hemos hecho. El de este verano pasado. Y es que, después de unos años sin poder viajar, por lo que todos sabemos y que no voy a mencionar, los pasaportes nos quemaban en las manos y los estómagos nos rugían con fuerza y deseo de ser llenados con una de las cocinas que más nos gusta, la asiática. ¿Hay más mundo a parte de Asia? nos han dicho muchos. Pero el continente asiático nos atrae tanto, que no podemos evitar pensar en volver en cuanto tenemos oportunidad y, una vez más, la tuvimos. Tres meses por delante nos esperaban para ver, descubrir, y disfrutar de un país que conocemos bastante bien y que gozamos cada vez que vamos; Tailandia. Pero también nos dimos un salto a países de esos lares, que teníamos en el tintero, como Camboya y Vietnam. Tal y como mencioné al principio, la historia que os cuento sucedió en mitad de esos tres meses. Saliendo de Vietnam, para entrar a Laos. El por qué de empezar la historia a la mitad reside en la cantidad de sensaciones y cosas que vivimos. En un viaje largo, las sensaciones están en continua ebullición desde que subes al primer avión. En esta aventura se concentraron, en muy poco tiempo, un sin fin de esas sensaciones y espero poderlas transmitir en estas líneas.
FON ÑA
Los últimos días que pasamos en un país siempre nos suele generar una sensación agridulce. Agrio por acabar nuestro tiempo allí y dulce por entrar en otro nuevo, o repetido, según se dé. En el caso del país en el que nos hallábamos, Vietnam, la sensación, más que agridulce, era “amarguidulce”. No es que no nos hubiese gustado, impresionado o maravillado, pero lo peor que tiene es tan repetitivo, pesado y abrumador que destaca sobre el resto de las cosas; el constante caos en las calles de todo el país debido a la cantidad de motos que circulan por doquier bajo el descompasado y frenético ritmo de sus claxon. Y eso, amarga a cualquiera.
Llegamos al hotel (en el que habíamos comprado los billetes de autobús para cruzar a Laos) con una hora de antelación a la que nos dijeron. Así que, como íbamos a pasar un buen puñado de horas en ese transporte y teníamos algo de tiempo de por medio, tras dejar las mochilas en recepción, vimos oportuno salir a comprar algo para comer y beber durante el trayecto. El barrio en el que estábamos era un hervidero de tiendas, gente, coches y motos. Sobretodo eso, motos. Motos aquí y allá. Motos circulando en uno y otro sentido. Motos aparcadas en cualquier rincón, en las aceras, en los accesos a las tiendas, en los callejones… motos, motos y más motos por todas partes. Aparte, el peatón es la ultima mierda en el entramado de calles. Aún habiendo pasos de cebra o semáforos, el peatón ha de ir con sumo cuidado para evitar ser arrollado. Es así en todo Vietnam y, en la capital, no iba a ser menos. Tras casi un mes recorriendo el país de sur a norte acabamos amargados de tanta moto y tanto ruido; “Es que me dan ganas de empujar a todos los gilipollas que pasan pitando a nuestro lado y mandarlos a la mierda”; dije hastiado a Tania que tampoco aguantaba más tal estrés. Soy una persona taimada, que no suele perder los papeles, pero aquello ya me tenía harto y los instintos homicidas me supuraban mientras volvíamos de nuevo al hotel con la compra bajo el brazo. De repente, un hombre en moto, como no, hacía la pirula de cambio de sentido entre un avispero de vehículos a dos ruedas para pararse frente a nosotros con cara de pocos amigos; “You, you…”; empezó a decir señalándonos con el dedo; “…Na Jin; Na Jin”; Tenía un aspecto desagradable, de piel morena y sendas arrugas marcadas en la frente y las mejillas, daba la sensación de estar sucio. Tenía los ojos menos rasgados que de costumbre para alguien asiático. Le faltaban numerosos dientes en esa boca fina en la que se le acumulaba una pasta blanca en la comisura de los labios. No entendimos a qué venía esa actitud hacia nosotros así que, le pusimos cara de asco y continuamos nuestro camino al hotel sin hacerle caso. Cruzamos. Él se puso en marcha siguiéndonos por delante para acabar deteniéndose en el hotel al que nosotros íbamos; “Na Jin, Na Jin”; volvió a decir algo más cabreado que al principio cuando entramos al hotel. El recepcionista salió a nuestro encuentro y nos comentó educadamente que debíamos irnos con aquel tipo para coger el bus al pueblo de Laos al que queríamos ir; Na Hin. El hombre desagradable no hacía más que meternos prisa. Pero ¿qué pretendía? ¿que le siguiéramos corriendo con las mochilas mientras él iba en su mierda-moto?. Pues sí, justo eso era lo que quería, porque salió disparado calle abajo mientras nos gritaba y señalaba hacia adelante; “Taxi, taxi”. Caminamos agobiados dos calles en esa dirección y en una esquina había un taxi, pequeño para ser de ocho plazas, aparcado con cinco extranjeros sentados en su interior más apretados que piojos en costura. El desagradable hablaba con el conductor fuera del vehículo. Ambos gesticulaban frenéticamente y el taxista cogía un dinero que el otro le daba mientras miraban de reojo en derredor como si estuvieran trapicheando con algo ilegal; “In, In”; nos dijeron los dos metiéndonos casi a empujones dentro del coche con las mochilas sobre nuestro regazo. El taxi salió disparado durante unos largos tres minutos. Tiempo que tardó en detenerse por un embotellamiento. A trompicones, nos llevó por todas las calles por donde más tráfico había, lo que se traducía en más pitos, más contaminación y más estrés. Aunque parecía que el conductor iba con prisa, íbamos lentos. Sonó el móvil del chofer. Lo sacó de su bolsillo del pantalón mientras conducía. Era una video llamada. Lo puso en el enganche para el móvil que tenía en el salpicadero. Todos veíamos quien llamaba; su supuesta mujer. Ambos hablaban bruscamente hasta que se empezó a escuchar el llanto agudo de un niño. Los adultos callaron y estuvimos escuchando llorar a la criatura durante unos largos diez minutos, todos en silencio. Las miradas de complicidad con el resto de los pasajeros se cruzaron con las nuestras y pronto empezaron los comentarios y las risas ante una situación sin sentido en medio de un denso tráfico. Llegamos a una estación de autobuses internacionales. Nos hizo bajar de nuevo a toda prisa a todos, el niño seguía llorando en el móvil que dejó dentro del vehículo y nos indicó adónde debíamos ir para buscar nuestro bus. Cuando digo buscar, fue precisamente eso, buscar el número de la matrícula del bus que nos correspondía según ponía en el tíquet. Porque quien nos dio los billetes solo nos indicó que saliéramos a las dársenas. Siete extranjeros cruzando entre los autobuses aparcados, escudriñando las matrículas era un espectáculo digno de ver y así era como nos miraban los vietnamitas que estaban por allí, con curiosidad, sonrientes, pero ninguno se acercó para preguntarnos adónde íbamos.
Al final lo encontramos.
Llegamos pensando que salía inmediatamente por todas las prisas que nos habían metido pero tuvimos que esperar cerca de una hora hasta que partiéramos. Ya más tranquilos y sudorosos, pudimos ver mejor a nuestros compañeros de taxi que también iban a Laos, pero a la capital. Eran un Indio de unos treinta años, que parecía tener siempre prisa por ser el primero en lo que fuera; un británico gigante con bigotillo que no llegaría a los treinta y que parecía la ironía hecha hombre; una pareja de jóvenes holandeses, que eran bastante normales y un coreano que pasaba de los cincuenta, de un físico peculiar, que iba de guía porque había estado viviendo en Vietnam durante tres años, pero que se enteraba menos que yo en una clase de matemáticas; “You pins con tur reg Vientiane?”; nos dijo en un idioma que se asemejaba más al esperanto que a cualquier otro idioma conocido. Le miramos intrigados ¿se dirigía a nosotros?. Miré para atrás, no había nadie; “Can yu spik inglis?”; ¡coño! ¿que lo que nos había dicho al principio lo había dicho en inglés?. Antes de que pudiéramos contestarle, el conductor del bus se acercó a nosotros para que nos subiéramos ya.
Descalzos y tumbados en nuestros asientos semi-cama-literas tan típicos de los buses de Vietnam, salimos hacia “Cau Treo”, puesto fronterizo con Laos.
El trayecto pasó más o menos rápido (con tiempo de por medio, los largos trayectos se recuerdan más cortos de lo que realmente fueron) entre leer, hablar, pensar y dormir. “Juan, despierta, hemos llegado a… a algún sitio”. Abrí un ojo de reconocimiento, no sabía dónde estaba. Abrí el otro. La noche era cerrada. Estábamos parados en medio de ningún sitio. Miré el móvil para ver nuestra ubicación; Cau Treo; ¿dónde estaba el puesto fronterizo?. Las grandes ventanas del autobús no permitían ver mucho, al menos desde mi posición, en las literas centrales. Me acerqué a Tania que estaba pegada a la ventana. Un amplio, oscuro y desolado terreno se imponía ante nuestros ojos. No había vegetación cercana, sino una zona terrosa con alguna que otra excavadora, camiones grandes, y uno o dos edificios a medio construir. “Estamos en una zona en obras…” ; me comentaba Tania que no había dormido apenas; “…bueno, desde hace rato que todo lo que se veía era una zona de obras. Menuda carretera por la que hemos venido, estaba sin asfaltar y hemos ido muy lentos pasando muchos baches. El autobús se tambaleaba que parecía que iba a volcar, no sé cómo has podido dormir con el meneo…”; Yo tampoco me lo explicaba porque, últimamente me costaba dormir en los transportes. Ya no me acoplo tan bien como hace unos años. Todo me resulta incómodo y no encuentro la postura, será la edad. Al menos esta vez, hasta había babeado sobre mi hombro izquierdo; “…ahora hemos parado aquí, en una especie de barrizal, mira el suelo aquí abajo…”; la verdad es que no era apetecible bajar a estirar las piernas. Sendos surcos de ruedas se dibujaban en el barro; “…parece que estamos parados haciendo cola tras esos camiones”; continuaba Tania. Me froté los ojos y miré hacia adelante. Los camiones previos eran largos y había bastantes; se perdían en la noche. El reloj del interior del autobús marcaba las tres y media; “Vamos a esperar aquí hasta que abran la frontera a las siete de la mañana”; sentenció Tania. El ruido del motor cesó y con ello el milagroso aire acondicionado. El personal del bus empezó a moverse de un lado para otro. Se apagaron las luces, abrieron las puertas delanteras. Un hombre se acercó y se subió en la cama que me precedía. Abrió una escotilla en el techo bloqueándola con una botella de agua para que no se cerrase y se tumbó. No tenía mucho sentido la cosa. Bien podríamos haber salido cuatro horas más tarde y llegar aquí cuando la frontera ya estuviera abierta o, haber salido cinco horas antes y haber cruzado la frontera antes de que cerrasen, pero las cosas por estos sitios, son así. “Pues habrá que esperar”; dije con resignación; Tania asintió. No estaba muy seguro de que pudiera volver a pillar el sueño. La idea de que por la trampilla del techo se fuera el frescor del interior y pudieran entrar mosquitos, no me hacía mucha gracia. Tania y yo nos miramos, nos pusimos repelente y casi sin darnos cuenta, caimos dormidos.
Desperté de nuevo con babas, esta vez en el hombro derecho. Los del autobús parecían nerviosos por algo. Caminaban de un lado a otro rápidamente, habían abierto los maleteros y hurgaban dentro para sacar las mochilas y unas cajas de cartón que fueron depositando en el suelo; en la única zona que no había barro. Nos hicieron bajar a toda prisa. Tania tenía una expresión rara en su cara, estaba seria. En el bus no había ni rastro de los holandeses, ni del inglés, ni de nadie. ¿Cuanto tiempo llevábamos dormidos? ¿habrían pasado ya todos? El sol salía tímidamente entre un espeso bosque en lo alto de una colina. Aún con los ojos pegados, bajamos. Cogimos las mochilas y nos fueron metiendo prisa hasta el puesto fronterizo. La zona vietnamita la pasamos rápidamente. Llegamos a la zona Laosiana, ahí tuvimos que esperar. Por un lateral vimos cómo pasaba el autobús con el personal dentro que nos miraban de forma extraña. De repente, a nuestro lado, el perro de un militar de aduanas empezó a ladrarnos enseñándonos su temible dentadura. Se puso cada vez más fiero y el militar tuvo que agarrar la correa con fuerza para que el animal no nos saltara encima. Dos militares más aparecieron con sus armas en ristre corriendo hacia nosotros. Nos empezaron a gritar algo que no entendimos pero que no era amigable. Se nos encogió el culo. Nos dijeron que tiráramos las mochilas al suelo y diéramos unos pasos para atrás y así lo hicimos. La cosa no pintaba bien. Quizás por eso los del bus estaban tensos, ¿nos habían metido algo en la mochila para que lo pasáramos?. Nos obligaron a poner las manos detrás de la nuca. Soltaron al perro que se exacerbó con mi mochila y le hincó los dientes desgarrándola. Se me ocurrió quejarme de tal atropello pero eso no hizo más que agravar el problema. Uno de los militares me golpeó las corvas y caí de rodillas, luego me empujó con su sucia bota por la espalda y me tiró de bruces al suelo. El militar acabó poniéndome la rodilla en el cuello para inmovilizarme mientras Tania me miraba sin expresión alguna en su cara. Me revolví sobre mí mismo intentando zafarme y… me desperté sobresaltado, con el pulso acelerado y desconcertado, eso sí, la baba seguía solo en mi hombro izquierdo. “¿Qué ocurre Juan?”; me dijo Tania; “Nada, un sueño tonto. ¿No has dormido?”; dije; “Si, si, he dormido pero me ha despertado el conductor abriendo el maletero. ¿No nos habrán metido nada en las mochilas no?”; dijo algo preocupada. La miré sonriendo y negué con la cabeza cruzando los dedos.
Ya daban las siete y nos dijeron que bajáramos. Estiramos las piernas. La zona parecía estar en obras desde hacía tiempo. Lo que apenas habíamos visto de noche, ahora se magnificaba a la luz del amanecer. Toda la carretera era un barrizal desde la ultima curva, que se perdía entre las frondosas montañas, hasta la entrada al puesto de control. Montones de tierra y escombros yacían a ambos lados de la carretera al igual que muchas máquinas de obra. En la explanada terrosa, unos cuatro edificios esperaban a ser acabados de construir. A parte de todo eso, unos diez camiones y tres autobuses hacían cola para cruzar la frontera, que seguía cerrada. Nos escabullimos entre los montículos de piedra y arena para aligerar vejigas porque, nadie en su sano juicio y con un mínimo de olfato, entraría a orinar en aquello que decía que era un baño en una caseta al lado de la barrera de seguridad. Mareamos un poco la perdiz de un lado para otro, nos lavamos los dientes para quitarnos ese pastiche que teníamos de dormir con la boca abierta, antes incluso de desayunar. Sacamos una pitaya enorme que habíamos comprado en Hanoi y antes de acabárnosla nos dijeron que pasáramos. Las mochilas grandes las dejamos en el autobús. Cruzamos el primer control con la pitaya en las manos y las bocas llenas. Los militares nos sonrieron. Pasamos delante de los otros extranjeros y cuando el indio hubo cruzado, nos adelantó a paso rápido, quería ser el primero en entrar en Laos, por lo visto.
Hemos cruzado unas cuantas fronteras por tierra y la verdad es que son peculiares. En cada sitio tienen su manera de proceder y en este caso nos pidieron una pequeña tasa de salida que no estaba registrada en ningún lado. Era algo así como un soborno para dejarte salir del país. Obviamente, no te vas a negar a pagarlo y es que los militares de aduanas creen tener el poder de dejarte pasar o no aunque, a decir verdad, tienen ese poder o, al menos, cuentan con que ninguna persona se va a poner tonto para ver si lo tienen o no. Pagamos veinte mil dong cada uno (no llegaba a un euro) y cruzamos. Entre unas cosas y otras pasamos tres controles del lado vietnamita (solo pagamos en el que nos sellaron el pasaporte), anduvimos quinientos metros por tierra de nadie hasta el lado de Laos y allí pasamos otros tres controles. En ese lado la cosa no iba a ser diferente en lo referente al “soborno”, a diferencia de que ese pago sí que figuraba en un panel grande bajo el motivo de “Tasa turista”. Cambiamos unos pocos dólares en una casa de cambio allí mismo, pagamos, nos sellaron el pasaporte, cruzamos y esperamos al bus.
Desde Cau Treo hasta lo que era nuestra parada, no había mucha distancia así que, estuvimos atentos al mapa del móvil para saber dónde queríamos bajarnos y así lo hicimos.
El pueblo de Na Hin era pequeño. Una única calle sin asfaltar salía de la carretera por la que venía nuestro bus hacia el final de las casas en una pronunciada curva. La sensación era la de estar en el decorado de una película del Oeste, pero en el Este. Casas pequeñas de madera de una o dos alturas, algún niño en bici, un mercado con dos o tres puestos con fruta, verdura y carne, vacas aquí y allá… no se oía un ruido más alto que otro. Ningún ruido de motor. Ni un pitido de moto. Se respiraba tranquilidad. Una ligera brisa levantó polvo del suelo; “Mira Juan, una tienda de móviles, ¿pillamos una sim de aquí?”. La pillamos con la dificultad del idioma, pero entre risas nos fuimos con ella dentro del teléfono. Las tripas rugían vacías y buscamos dónde poder llenarlas. Encontramos una guesthouse que estaba abierta, la única. Había un tío muy majo que nos ofreció lo poco que tenía en carta: unas tostadas y un café con leche normal y otro laosiano; un café terroso, oscuro y con leche condensada, estaba bueno y fue perfecto para limpiar tuberías. El hombre se nos acercó y empezó a hablarnos. Se sentó con nosotros. Hacía tiempo que no veía un turista, de hecho, éramos los primeros que veía en tres años. Nos dijo que Laos estaba más jodido que nunca… que el COVID había causado más daño económico que bajas y que si antes eran pobres, ahora más, sobretodo los que se dedican al turismo y, por ende, el resto del país. La conversación con él fue peculiar. Sin perder la sonrisa nos contaba cosas concretas de sus penurias: la separación de su mujer y su hijo pequeño por querer seguir esperando a que la situación cambiara en lugar de mudarse a la capital; un accidente en su moto cuando iba borracho como una cuba y un largo etcétera. Su sonrisa escondía melancolía, sus frescas cicatrices mostraban la veracidad de su accidente; “Are you going to Konglor?”; nos preguntó de repente. Asentimos. Nos comentó que ese lugar era aún más pequeño que Na Hin, que estaba aún más desolado y que sus padres tenían allí un restaurante, pero que no sabía si seguiría abierto. Aquello nos sorprendió puesto que tan solo cuarenta y cinco kilómetros separaban una población de la otra. Pero entendimos que la distancia física no tiene nada que ver con la emocional; “Are you going to visit the cave?”; volvió a preguntar y volvimos a asentir; “for sure you will enjoy it”; sentenció. Rápidamente volvió a contar sobre la situación del país y cómo él estaba lidiando con ella. Nos mostró el pequeño campo que tenía tras la guesthouse y que a raíz de la escasez de turistas empezó a labrar y a criar gallinas para tener su propio producto. Nos sentimos como un paño de lágrimas para ese hombre que no sería mayor que nosotros. Pero en el fondo, el vernos allí sentados consumiendo en su local, despertó en él un atisbo de esperanza. La esperanza de que el turista fuera a volver, de que todo pudiera ser como antes. Casi sin darnos cuenta, dos horas se nos fueron de charla con él. El sol empezaba apretar ya. Nos sabía mal pero debíamos continuar con nuestro viaje así que, pagamos, le deseamos la mejor de las suertes y nos fuimos rechazando su oferta de acercarnos de uno en uno en su moto, a la parada de bus que se encontraba a dos kilómetros.
Nos apetecía andar y anduvimos.
Andar por carretera es aburrido. Hacerlo con las mochilas es pesado. Pero mover las piernas después de diez horas en bus, era una liberación. Todo iba bien pero el sol, la escasa sombra y la falta de brisa, hacía que los dos kilómetros sobre llano, se hicieran cuesta arriba; “Llevamos un kilómetro casi y apenas nos queda agua, tenemos que comprar”; dijo Tania. ¿Ya nos habíamos acabado el litro y medio que llevábamos? pensé. Levantamos la vista buscando algún puesto de carretera tan típico de Asia.
Nada.
Solo la soleada carretera se perdía en la lejanía entre un frondoso bosque a la derecha y una gran explanada semi desierta a la izquierda; “Me pareció ver…”; empecé a decir mientras me giraba para echar un ojo al camino por el que veníamos. La carretera estaba tan desierta y tan soleada como por delante. Solo una vaca, que antes no estaba ahí, me miraba girada mascando parsimoniosamente las ultimas palabras de la frase que np terminé. Me volví hacia Tania. Se había quitado el sombrero y se rascaba la cabeza. “En cuanto pase un coche saco el dedo y lo paro”; dije; “Por esta carretera no pasa ni el aire”; dijo; “Algún coche pasará en al…”; empecé a decir de nuevo girándome para ver si venía alguno en la lejanía. La misma vaca de antes se volvía a comer las ultimas palabras de mi frase; “Continuemos hasta la curva de allí al fondo a ver qué se ve”; dijo ella, y volvimos a caminar.
El sol pegaba fuerte. Los doscientos metros que había hasta la curva se hicieron lentos. Las asas de la mochila empezaban a dejar marca en la piel. Las gotas de sudor caían desde entre los omoplatos hasta donde la espalda pierde su nombre. Las botas de montaña cocían los pies y la piel de los dedos meñiques se reblandecía; antesala a las molestas ampollas. El calor empezaba a salir del suelo y en la lejanía se apreciaba esa especie de humo sin color que desdibujaba la carretera.
“¡Mira Tania! Allí hay una gasolinera”; grité al llegar a la curva. Fue como ver un oasis en el desierto. Durante este viaje habíamos caminado por senderos más duros que aquel, con más calor, también con las mochilas y más largos, pero fuera por lo que fuese, ese estaba costando más de lo esperado.
La gasolinera era grande, como para dar suministro a diez coches, aunque eso tuvo que ser en otro tiempo. Las mangueras estaban en el centro del parking bajo un techado que daba una agradable sombra, donde tres trabajadores de la estación de servicio estaban sentados a la fresca, por decir algo. A la derecha había un mini mercado con las puertas cerradas, pero con luz y alguien en el interior, lo que significaba que tenía aire acondicionado y eso, es el paraíso en casos así. Cruzamos con decisión y con la boca seca. Los tres trabajadores nos oyeron y nos miraron extrañados. No les vimos las caras bien a esa distancia pero supusimos que, ver a dos turistas cargados con dos mochilas cada uno a las doce del mediodía con la que caía, como mínimo, era para mirarles extrañados. Del suelo, también extrañados, levantaron la cabeza dos perros que rápidamente se pusieron en pie y empezaron a ladrarnos con cierta agresividad. Uno era un perro pequeño. De esos que si se pone tonto le podrías despachar de una patada. Cosa que nunca haríamos a no ser que fuera estrictamente necesario, pero el otro, el que llevaba el ladrido cantante, ese no era pequeño precisamente. Tania se detuvo a la entrada; “Yo no paso Juan, que me dan miedo”; “No te preocupes, no les mires, si no se nos van a acercar. Vayamos por este extremo”; empezaron a venir hacia nosotros a medida que yo avanzaba; “¡Mierda!”; eso era un tira y afloja. A cada paso que yo daba, ellos se acercaban más y con peores pulgas y eso me empezó a preocupar a mi también, ¿Adónde íbamos a ir si por lo que fuera nos pegaban un bocado? El perro pequeño no paraba de dar vueltas alrededor de su amigo con el rabo entre las piernas y esto exaltaba aún más al grande, que ya mostraba su dentadura al completo. Los empleados miraban la escena con una sonrisa en la cara; “¡Excuse me!…”; les empecé a decir gritando; “…Can you grab the doors?”; dije; “Juan. Has dicho doors” ; “¿Cómo? ¿No he dicho dogs?” ; “No, has dicho doors” ; “Pues qué gilipollez acabo de decir… sorry, Can you grab the DOGS?”; los trabajadores ni se inmutaron. Tampoco pensé que fueran a entender una sola palabra de inglés. Les daba igual que dijera doors, dogs o cocks, la respuesta iba a ser la misma; una sonrisa tonta. Los ladridos de los perros eran continuos, los interpreté como un; “¿Quienes sois? ¿A qué venís? Largaos de aquí, ¡Cabrones! ¡Esta gasolinera es nuestra!”; Di dos pasos más. Los perros también. Tania retrocedió. Miré hacia la tienda. Podía ver las neveras cargadas de agua fresca y patatas fritas en una estantería. Dos pasos más. Sonrisas de los empleados que no se movían del suelo. Ladridos de las fieras. Dos zancadas largas y sobrepasé la línea que había hecho con los canes. Pero ellos no avanzaron en mi dirección; “Juan, ¡que vienen a por mi!” ; “Tú no corras y no les mires” ; “¡Pero cómo no les voy a mirar! que se acercan más”; dijo asustada. El sol cascando, el agua fresca a escasos metros, la patatas fritas, las risas, los perros y sus amenazas, Tania con miedo y yo en medio, más seco que la mojama; “¡Qué situación más estúpida, joder!”; pensé; “¡A tomar por culo ya! ¡hombre!”; dije en dirección a los perros con la voz más profunda que pude poner a la vez que levantaba los brazos al cielo. Como por arte de magia, los perros se callaron, me miraron, guardaron sus dientes dentro de sus bocas y empezaron a mover el rabo amistosamente. “No te jode”; me dije. Hasta el pequeño se acercó revoloteando a mi con una sonrisa en el hocico; “Si era bromita, humano”; me dijo el perro mierda. Miré a Tania que poco a poco se acercaba, más tranquila, a la tienda. Dejamos las mochilas en una mesa de piedra en sombra que había a las puertas del local y estas se abrieron automáticamente. De dentro salió el riquísimo frescor del aire acondicionado. Entró Tania, compró patatas y dos botellas de agua. Nos bajamos una de ellas casi del tirón. Descansamos sin quitarle los ojos de encima a los perros y cuando creímos oportuno, continuamos caminando.
Llegamos a la “parada de bus”; un cruce de tres carreteras. Con una explanada triangular en medio que las separaba y una caseta de madera que circundaba la carretera que supusimos llevaba a Konglor. El techo de la caseta de madera se alargaba hacia un lado. Bajo el cual había un banco, también de madera, una mesa y tres adolescentes sentados en la valla que lo cercaba todo. Nos miraban sin expresión alguna al vernos llegar y de nuevo volvieron a mirar hacia su izquierda por donde venía un coche que pasaba de largo. Una puerta de la caseta se abrió y de dentro salió un hombre mayor, muy delgado y arrugado. Se estiró. Se acercó a los chavales y poniéndole la mano en el hombro a uno de ellos, les dijo algo. El chico sobre el que había puesto su mano, le miró y acto seguido el hombre levantó la cabeza hacia nosotros. Sonrió amablemente. Nos hizo gestos con las manos para que nos acercáramos a él. Así lo hicimos; “¿Bus, Konglor?”; le dije lo más claro y escueto que pude. El señor cruzó sus brazos a la altura del pecho y arrugando aún más su rostro; “Songteo”; dijo casi sin pensar, y señaló el banco de madera para que esperáramos. El “Songteo” es un transporte típico de allí, una camioneta estilo ranchera con la parte de atrás abierta y habilitada con unos bancos, en el mejor de los casos acolchados, para llevar pasajeros un tanto incómodos. Teníamos visto que existía un bus que debía pasar por allí, pero ese hombre nos dijo sin dudar que no. Ante el desconocimiento de si realmente pasaría, no nos quedó más que esperar.
Esperamos.
Esperamos un bus que no llegaba. Definitivamente el hombre tenía razón, la línea ya no existía y la única manera de ir fue en el “Songteo” que no se demoró mucho más en aparecer.
Como dije antes, poco más de cuarenta kilómetros nos separaban de nuestro destino, pero aquello iba a llevarnos largo tiempo y no solo por el estado de la carretera o el del “Songteo” en sí, sino porque el conductor iba haciendo recados, ya fuese para recoger unas tartas, dejar a una abuela en su casa, dejar las tartas y unos regalos a una familia y cosas del estilo. Estuvimos dando vueltas alrededor de una pequeña población durante lo que se nos antojó una eternidad. Finalmente, una abuela con su hija y su nieta, un hombre mayor y nosotros, éramos los únicos pasajeros que íbamos a Konglor.
El trayecto transcurría por una carretera asfaltada a cachos y mayormente agujereada. Nos rodeaba una preciosa cordillera Kárstica hacia la que nos íbamos acercando; Konglor se situaba a los pies de esa cordillera. Pasamos una inmensidad de arrozales, campos de tapioca, casas de madera y chapa, alguna que otra de hormigón pero, todas, más que humildes y pegadas a la carretera. En ocasiones el coche cogía algo de velocidad, pero al poco reducía para menearse de un lado a otro por los baches. Los laosianos estaban más que acostumbrados a ese coche y esa carretera, como era de esperar. El hombre se encaramó a los barrotes laterales y miraba el paisaje sin moverse. La nieta nos miraba de vez en cuando, la madre también para dedicarnos alguna que otra sonrisa tímida. La abuela miraba al infinito y sacó algo, no más grande que la palma de su mano, empaquetado en plástico y en una hoja verde. Lo desenvolvió. Era una pasta rojiza, el famoso betel asiático, más típico de India que de Laos, de hecho nos sorprendió verlo allí. La abuela cogió un trozo con los dedos, se lo metió en la boca y empezó a mascar. El betel es una mezcla de tabaco, nuez de areca o betel, triturado, especias y otros ingredientes. Lo usan como tabaco de mascar; por lo habitual se coloca entre la encía y la mejilla y se succiona, pero esta señora lo masticaba con gusto, lo movía de un lado a otro de su boca y de vez en cuando se agachaba, sacaba de debajo de su asiento una bolsa con una maceta dentro y escupía esa masa asquerosa que le dejaba los dientes rojos. Por lo que sabemos, el betel es bastante adictivo y no es nada bueno para la salud; deja las bocas que parecen sangrantes, las encías se ven afectadas y los dientes se les caen, dándoles un aspecto muy desagradable cuando sonríen o abren la boca para hablar, como era el caso de esta señora.
Una hora después, con el culo medio dormido de los baches, paramos a unos cinco kilómetros de nuestro destino, en una choza-taller-zumería. Desconocíamos el porqué pararon aunque resultó obvio. El conductor se bajó y se puso a hablar con unos mecánicos. Sin apagar el motor y sin bajarnos los pasajeros, empezaron a meterse por debajo a reparar lo que supuestamente se había roto. Era tan surrealista que fue divertido. Asia es así. Bajamos a estirar las piernas. La poca gente que había alrededor nos miraba con curiosidad. Uno sabía el justo inglés para saludar y preguntarnos “wher yu fron?”; “Spain” dijimos. Puso cara de “ohhh” pero luego su expresión se tornó dudosa; “Sapein” dijimos, cómo oímos decir al de la guesthouse en la que desayunamos. El “ohhh” volvió a su boca, aunque estoy seguro de que no sabía dónde estaba, como era de esperar, a no ser que le gustara el fútbol, aunque tampoco sabría situarlo en un mapa. Cabe decir que si preguntas en España dónde está Laos, poca gente sabría situarla, aunque muchos otros harían el chiste de “Aquí aLaos”.
Subimos al Songteo arreglado y, por fin, llegamos a Konglor. Era una aldea algo más pequeña que Na Hin, como nos dijo el hombre aquel. Estaba prácticamente olvidada de la mano de Dios. Había alguna que otra guesthouse, pero la mayor parte de ellas, cerradas. En la que nosotros habíamos reservado una habitación , éramos los únicos alojados.
Llegamos a las cinco de la tarde, la noche ya estaba asomando y el sol ya no calentaba tanto, cosa que se agradecía aunque la humedad era pesada. La habitación era pequeña, oscura, con ventanas de madera y un ventilador que lo encendimos a la maxima potencia. La cama era dura con algún que otro muelle asomando pero, ¿qué puedes esperar de nueve Euros? Era más que suficiente para dos noches.
La mujer tenía un inglés justo, orientado a la restauración, no la podíamos sacar de ahí sin que entrara en colapso. También es normal, vete tú a hablar inglés a algún pueblito del interior de… ¿Murcia?… por decir algo.
La mujer no tenía comida en su restaurante así que nos fuimos a dar una vuelta por ahí a ver si encontrábamos algo. No se veía nada abierto o con gente. Una mujer, que hilaba telas en un aparato de hilar de madera muy chulo al estilo tradicional nos saludó sonriente; “Sawai di” dijo estirando la ultima “i”. Le devolvimos el saludo y la sonrisa; “Restaurant?”; Frunció el ceño. Le repetimos la pregunta pero esta vez gesticulando como si comiéramos. Señaló detrás de ella.
Una terraza con mesas bajo un techo de chapa y madera, otrora haría las veces de un concurrido restaurante hoy, era solo el hogar de una familia Laosiana. Una niña de escasos ocho años nos vio entrar, sonrió y gritó lo que interpretamos como un “mamá”. Una mujer joven salió de la cocina con un trapo secándose las manos y con una amplia sonrisa en la boca. Esta gente siempre sonríe, cosa que se agradece. Nos sacó una carta. Tenía varias paginas y los platos escritos en laosiano e inglés y venían acompañados de una foto que abría el apetito. Aunque eso no era algo que nos tuviera que entrar, ya que no habíamos comido nada desde el desayuno. El estómago asomaba por nuestras bocas pidiendo comida. La misma boca que se nos hacía agua. Todo, parecía delicioso pero; “Soly but I no haf ol”. El disco de música de comida rica que sonaba en nuestras cabezas se ralló repentinamente en un molesto scratch. De todo lo que había en esas páginas sólo tenía dos platos; “aloz vestebal and chicken culy”. Aquello sonaba apetitoso igualmente, pero quitamos el pollo y pedimos sólo verduras. Disfrutamos de la comida como el manjar que era. A la hora de pagar la liamos un poco. Tan solo teníamos dólares y unos pocos dong (la moneda de Vietnam) en el bolsillo. En la frontera cambiamos el dinero justo pensando que en otro sitio encontraríamos un mejor cambio o un cajero, craso error. “No, dong no, and Dolals… I no know price” dijo la mujer con cara de preocupación pues pensaba que no íbamos a poderle pagar. Y ¿dónde íbamos a cambiar moneda en una aldea en medio de ninguna parte? Pero la mujer dijo algo que nos abrió los ojos; “Baths?”. Tania y yo nos miramos aliviados. Teníamos baths en alguna parte, de hecho teníamos mil. Eso a la mujer le pareció bien. Le mostramos la aplicación de cambio de moneda y aceptó lo que daba. Menos mal. Las vueltas nos las dio en kips (la moneda de Laos). Con eso, al día siguiente, nos iba a dar para ver el rio subterráneo, comer y pagar el transporte que nos llevara al siguiente pueblo, lo que no sabíamos era cómo íbamos a poder hacerlo con el alojamiento. Ya veríamos.
Nos fuimos a la guesthouse con las panzas llenas y con ganas de dormir.
La humedad en aquella habitación se podía cortar con un cuchillo. El ventilador lo único que hacía era empujar en bloque esa espesura de un lado a otro. La única solución para poder dormir, o intentarlo, era con el aire del ventilador directo a la cara, sin que se moviera de izquierda a derecha. Por suerte, los agujeros que tenía la puerta y las ventanas de madera los había tapado previamente con servilletas de papel mojadas. Los mosquitos lo iban a tener difícil para poder entrar, aún así, nos embadurnamos de antimosquitos. Finalmente nos acostamos. Tania cayó en brazos del más feo, digo, de Morfeo, a las 19:39, yo trasnoché, a las 20:03.
Desperté sobresaltado a las tres y poco de la mañana. No sabía dónde estaba. No se veía nada en esa oscura habitación. De pronto me ubiqué. Intenté respirar hondo pero no lo conseguía. Me faltaba el aire. Sentía como si la humedad me chafase el pecho. Me empecé a agobiar. Respiraba profundamente pero los pulmones no parecían hincharse. Me puse en pié. Tania dormía plácidamente. Pensé donde tenía el “Asmatrón”. Hacía muchos años que no usaba el Ventolín pero en los viajes siempre lo llevo encima por si acaso. Pero realmente no tenía asma, solo algo de ansiedad. Darse cuenta de ello era un paso importante para solucionarlo. Así que me tranquilicé, me lavé la cara y los brazos y me volví a la cama.
A la mañana siguiente nos despertamos cansados pero animados, ¡íbamos a entrar a un río subterráneo de 7km! La emoción fluía por nuestras venas y de nuevo las tripas volvían a sonar con fuerza. “Just noodle soup”; dijo la mujer de la guesthouse. Fuimos a preguntar a la mujer del restaurante “just soup noodles”; dijo. No era que nos dijeran que era lo único que tenían sino que era su propio desayuno lo que tenían para ofrecernos, al poco nos dijo “…you drink Lao cofi?”; eso sonaba duro; “with milk sweet”; eso sonaba al leche y leche laosiano del día anterior y era lo más parecido a un desayuno. Nos trajo un café negro hasta el borde de la taza que olía muy bueno aunque sabíamos que era un desatascador de tripas; “milk in”; sonrío la señora. Removimos el café y se aclaró un poco. Estaba sorprendentemente bueno pero fuerte como él solo.
La taquilla para adquirir los tickets del parque nacional en el que estaba el río subterráneo estaba justo en frente del restaurante. Pagamos el café y le dijimos a la mujer que después de la cueva pasaríamos a comer. Ella volvió a sonreír.
La entrada al parque, más la canoa con su boatman, nos costó unos ciento treinta mil Kips, cerca de ocho Euros.
Cruzamos una puerta enorme de barras metálicas, oxidadas y acabadas en punta. A mi cabeza vinieron las palabras de Ian Malcolm en Jurásic Park “¿A quién tienen ahí dentro, a King Kong?”. Ante nosotros se abría una especie de jungla embarrada, con unos árboles muy altos de raíces entrelazadas y formas imposibles e insectos voladores y terrestres correteando de un lado a otro. Nos miramos con cara de complicidad. No hizo falta decir más. Cogimos el anti mosquitos. Tania estornudó tres series con rachas de seis ó siete estornudos cada serie. Acabó, se sonó… “Ya. Sigamos”; dijo decidida.
Con la mirada puesta en todas partes avanzamos por el camino que vimos más apropiado y menos encharcado cuando, de repente, un “chof” viscoso y escurridizo me hizo mirar al suelo que había perdido de vista tan solo un instante para hacer una foto. Un grito de Tania llamó mi atención. Estaba en una rara postura con los brazos y las piernas abiertas; “Cuidado. Resbala”.
Habíamos leído que recomendaban llevar un calzado al que no tuvieras mucho apego y no te molestara que se manchara. Mis zapatillas estaban ya medio rotas de uno y otro lado y las de Tania no estaban en mejor forma.
Continuamos deteniéndonos a cada rato para hacer una foto, un vídeo, mirar un bicho, o una rana etc…
“Tickets?”; nos dijo un laosiano dentro de una caseta de madera rodeada de un charco extenso pero no profundo. Alrededor de esta caseta había un montón de lo que en otro tiempo habrían sido puestos donde los aldeanos venderían sus cosas típicas, sus zumos, sus telas, sus cosas absurdas de plástico y caramelos. Aquel día, no quedaba ni rastro de eso típico que se encuentra dentro de cada atracción turística.
Las únicas personas que había en los alrededores eran cinco ó seis laosianos bajo un techo de madera sujeto sobre cuatro troncos de árbol a un metro y medio del suelo. Reían y jugaban a algo sentados en aquella tarima. Supusimos que eran los barqueros que esperaban clientes. Clientes que no llegarían para todos ellos.
Algo parecido a “dewadi ent tuno cor tod Fon ña?” Sonó detrás de nosotros. El que nos cogió los tickets preguntaba a los barqueros algo o por alguien. Uno de ellos señaló en una dirección y gritó algo parecido a lo del otro tío; “Fon Ña!”. De entre los árboles apareció un hombre regordete no más alto que yo, es decir, bajito, con el pelo muy corto, con unos pantalones color azul oscuro y una camiseta caqui. Pero lo más curioso era que iba descalzo. En sus manos traía dos luces frontales y dos chalecos salvavidas. En su boca, una sonrisa enorme. Nos pareció un hombre agradable, una pena que no nos pudiéramos comunicar bien con él. El de los tickets nos dejó una mochila estanca y nos fuimos con Fon Ña. Bajamos unas escaleras hasta el río y ya ahí se veía la entrada a la cueva por la que salía un enfurecido río. Subimos a una canoa que previamente, Fon Ña, había achicado de agua con los restos de una garrafa de cinco litros… irónico. Subimos uno delante de otro en el centro, Fon Ña en la proa remando con un remo de madera. Cruzamos a la otra orilla. Tania se quitó las zapatillas para ir más cómoda. Desembarcamos los tres. La otra orilla era todo barro y a Tania le dio un poco de cosa esa viscosidad del barro entre sus dedos desnudos. Fon Ña reía con nosotros. Él empezó a tirar río arriba por un camino como si llevara botas de montaña, nosotros le seguíamos a duras penas. Tras unos árboles y unas rocas, llegamos a la cueva. La entrada no era la más grande que habíamos visto pero sí que era bastante alargada. Entrábamos desde el lateral derecho. A nuestra izquierda, el río salía furioso de dentro. Desde fuera, aún estando nublado, la luz era muy intensa y apenas se vislumbraba el interior. Fon Ña había entrado a paso decidido y se perdió en la oscuridad. Entramos poco a poco puesto que el suelo, en este punto, era de roca húmeda y estaba resbaladizo. Nuestras pupilas se abrieron cual diafragma de una cámara hasta un f1.8, es decir, tanto como pudieron para captar tanta luz como fuera posible. Ante nuestros ojos, una primera bóveda de unos 200 metros de altura por otros tantos de anchura se imponía frente a nosotros dejándonos sin palabras salvo por un “BUAHHHHH”.
La emoción estaba servida.
Flipando con cada detalle de ese lugar, vimos unas canoas atadas a un lateral del río donde no llegaba la corriente de este al final de unas escaleras desiguales que bien podría haber hecho nuestro amigo Franín en su casa de Teror.
A nuestra derecha, divisamos una sombra que se movía grácil entre las rocas. Era Fon Ña, que subía por una cuesta rocosa lateral de la cueva en busca de algo. Se acercó a un palo muy largo, lo cogió con las dos manos y lo levantó. Aquello parecía pesar un poco, pero Fon Ña parecía estar curtido en esos quehaceres y no se le vio apurado. Cuando se acercó más a la luz, el palo, tenía en un extremo una pequeña hélice y al otro lado, un motor cubierto por una bolsa. Cual equilibrista, nuestro hombre fue dando pasos cortos sin perder apoyo y enganchó el aparatoso motor a una canoa. Achicó agua y dijo “Go, go” acompañando sus palabras con un gesto de la mano. Nos ayudo a subir y nos posicionó. Él en popa, Tania en el centro y yo en proa. Nos enfundamos cada uno su frontal, lo encendimos y, con un ruido sordo, Fon Ña puso la canoa en marcha.
Todo empezaba de la forma más excitante. Éramos como dos niños jugando con la linterna en nuestras frentes. Allá donde miráramos iba la luz. Allá donde miráramos e ilumináramos, era algo fascinante. La cueva se hizo más pequeña y la luz iluminaba cosas más concretas; un color de la roca, una estalactita, un poco de agua que caía… pero la fascinación y el juego se tornaron en un poco de angustia y, ¿por qué no decirlo?, algo de miedo. A medida que entrábamos en las entrañas de esa montaña kárstica la luz de la entrada iba desapareciendo y la más absoluta negrura se hacía más y más espesa.
De un techo que se podía casi tocar pasamos ante la inmensidad de una segunda bóveda. Era tan grande, que los haces de luz se perdían y solo se veían dos pequeños puntos lumínicos bailando de un sitio a otro. No se veía más que la punta de la canoa cuando bajaba la vista. No había lugar cercano sobre el que depositar la luz que nos pudiera indicar el camino. Un pequeño silencio se hizo entre nosotros. Solo el sonido del motor vibraba en el vacío. Vibraba… vibración… en una cueva, Kárstica… por la que en algún momento vimos agua que se filtraba desde el techo hasta el río… agua entre las rocas kársticas, erosionando, junto a la vibración del ruido del motor… en Laos… un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Era sensato lo que estábamos haciendo? ¿Era seguro? Estábamos en manos de la pericia y el saber del camino de un desconocido. Si hubiera tenido un cuchillo habría podido cortar la tensión que sentí en ese momento. ¿Y Tania? ¿Estará tensa también? Miré de reojo, no pude ver nada concreto, pero no hacía falta verle la cara para saber que pensaba lo mismo, estaba callada, al igual que yo. ¿Nosotros callados? Eso no era normal. Volví a pensar en Fon Ña. “Habrá hecho este camino cientos de veces, se lo conoce al dedillo aún estando a oscuras.” Este pensamiento me llevó a buscar su haz de luz, el de Fon Ña. “¿Adónde lo estaría dirigiendo?”. Lo busqué y lo encontré a unos 3 ó 4 metros por delante de la barca, directamente al agua. Eso tenía más sentido. “Mira Juan un murciélago”. Dijo Tania sacándonos a los dos de ese momento de incertidumbre. Era un murciélago pequeño, blancuzco y se movía rápidamente de babor a estribor por delante de la canoa. Acto seguido Fon Ña giró suavemente, la cueva se hizo más pequeña y nuestras luces volvían a iluminar algo más que un punto en la lejanía. Una ligera brisa fresca nos reconfortó. La tensión se fue rio abajo y de nuevo volvió a aparecer la excitación y el sentirse como un par de chiquillos.
Fon Ña redujo la velocidad de la canoa sacando del agua la hélice, pero dado que íbamos a contracorriente, la volvió a hundir para acelerar de nuevo y así dirigir la embarcación a la orilla izquierda del río; “Juan, no mires para atrás y menos de un lado a otro que zarandeas la canoa y nos vamos a ir al agua”; dijo Tania al darse cuenta del movimiento del cual yo no era consciente; “¡Uy! Perdón, no me di cuenta”. Volví a mirar para adelante y ante mi, me encontré con una playa de arena blanca hacia la que íbamos directos. Antes de llegar a la orilla, Fon Ña había sacado la hélice del agua, había saltado a la arena y de repente estaba ya tirando de la proa de la canoa con el agua por las rodillas hasta que encalló la embarcación.
Nos bajamos.
Tania seguía descalza.
“Walk, walk”; dijo Fon Ña con su inglés de aldea. Señaló unos escalones marcados en la arena dura y sobre la roca del mismo color por donde continuaban. Le miramos sin entender muy bien. “¿Y tú? ¿Vienes con nosotros?” Le dijo Tania mientras gesticulaba para hacerse entender. Fon Ña negó con la cabeza. Nos señaló a los dos y señaló de nuevo el camino. Se señaló a sí mismo, a la canoa y el camino que él iba a hacer en ella como bordeando la zona por la que teníamos que andar nosotros; “Ahhh ok, ok” le dijimos sonrientes. Él nos devolvió la sonrisa, se subió a la canoa y se puso en marcha desapareciendo tras una curva. Nosotros hicimos lo propio por el camino que nos señaló.
“Espero que no nos deje aquí tirados”; dije; “¡Qué va Juan!”; dijo ella; “Lo mismo nos ha dejado aquí como ofrenda para alimentar al monstruo de la caverna”; continúe con mi paranoia; “¡Claro Juan! Eso es justo lo que va a pasar”; ambos reímos mientras continuábamos andando.
Paso tras paso, Tania descalza, fuimos abriendo camino con la luz de nuestros frontales. Ella primero y yo después.
El camino discurría pegado a un lado de la cueva kárstica entre tramos de roca y tramos de roca cubierta con arena blanca. “¡Juan, Juan! Mira esto… ¡qué bicho más raro!” Exclamó Tania de repente. Me acerqué y vi su luz enfocando algo en el suelo que en la vida había visto y que casi no sabría ni describir pero, lo voy a intentar. Era como una mezcla de insectos, tenía un cuerpo alargado como un gusano o mejor dicho, como una oruga negra y blanca, se movía con rapidez aunque desorientado por las luces, gracias a sus muchas patas largas, como las típicas de esas arañas del mismo nombre, patilargas. Al mismo tiempo parecía un ciempiés; “joder qué asco de bicho ¿no?” Dije torciendo el gesto; “Y tú vas descalza, Tania”; “¡Es verdad! Qué asco… y me dejé las zapatillas en la canoa… vamos, vamos sigamos!”. Tania continúo la marcha con decisión y mirando al suelo con detalle. No era de extrañar su preocupación, siempre que le pica algo, sobretodo un arácnido o abeja, le da una reacción alérgica fuerte que le dura varios días, incluso semanas, como aquella vez que en Bulgaria una araña… bueno, eso es otra historia.
El sendero seguía serpenteante entre estalactitas y estalagmitas. Algunas de ellas se unían en un punto creando una columna de diferentes formas. Una cavidad más estrecha era seguida por una un poco más amplia, una roca de forma sinuosa daba paso a otra de filos cortantes y así sucesivamente hasta que, por un lateral vimos la luz de la linterna de Fon Ña.
Llegamos a él, pero parecía raro, no tan sonriente como al principio. Tenía un fondo hueco en sus ojos. Era como si nos traspasara con la mirada. Como si mirara más allá, como a algo detrás de nosotros. Esbozó una sonrisa maquiavélica que nos heló la sangre y, en un rápido movimiento, se arrancó la camiseta mostrando su rechoncho torso lleno de cicatrices hechas por un machete; como el machete que sacaba de su espalda y blandía en su mano derecha. Dimos un respingo y un par de pasos atrás y Fon Ña empezó a gritar algo en una lengua que no parecía ni la suya propia. Mientras hablaba, con la punta de su arma, se hacía un corte más desde su clavícula izquierda hasta las costillas. Oímos un gruñido ronco y giramos en redondo para descubrir a la bestia más horrible y mas grande que jamás hayamos visto. De ojos ardientes y una mandíbula prominente que no era capaz de mantener la baba que le escurría por la comisura de sus labios. Levantó su garra derecha y la lanzó contra nosotros para agarrarnos. Tania, con los nervios bien templados, reaccionó justo a tiempo para tirarnos a los dos al suelo. La garra erró su objetivo y enganchó a Fon Ña, se lo llevó a la boca y le arrancó la mitad del cuerpo con sus feroces dientes, salpicándolo todo de sangre…; “Juan, ¿en qué piensas que estás tan callado?”; Tania me trajo de nuevo a la realidad; “En tonterías Tania, en tonterías”.
Descendimos de nuevo a la barca, subimos y continuamos rio arriba…
La sangre de Fon Ña aún goteaba por las paredes de mis pensamientos cuando ya subíamos de nuevo río arriba. Y de nuevo las luces iluminaban en lo cercano y se perdían en lo lejano. Pero ese temor que nos preocupó al principio, no volvió a surgir entre nuestros sentimientos. Los únicos que afloraban eran la emoción, el asombro y el dolor de nalgas. Llevábamos más de media hora larga, que se estiraba hasta los cuarenta minutos, sentados en esa tablilla de madera después de nuestra lucha contra el monstruo de la cueva. Las piernas y las nalgas se quejaban de la postura. ¿Quién iba a decir que 7km en canoa a contracorriente iba a costar tanto? Y ¿quién iba a pensar que, el no aguantar sentado en una madera durante más de media hora larga que se estiraba hasta los cuarenta minutos, era síntoma de los 42 años y no de que fuera realmente incómodo? Fon Ña, seguro que no lo pensaba, ni lo sentía. O bien se había puesto un cojín en su madera haciendo mutis por el foro, o tenía el culo plano y duro como las tablas de Moises o quizás, y lo más probable, es que el hábito hiciera al monje. Sea como fuere, estiré las piernas tratando de hacer que la sangre volviera a circular por ellas. Un pequeño hormigueo empezó a recorrer mis posaderas. Buena señal, se iban despertando poco a poco.
Entre un: “Wow, mira eso”; un “Flipa, ¿qué hace ahí ese tronco enorme?”; y un “Vaya, cómo cae por ahí el agua”, la luz de la salida de la cueva apareció cuando torcimos, en un momento dado, a la derecha. Si la entrada había sido espectacular, la salida no se quedó corta. No parecía la misma cueva. La humedad, estaba más pegada a la piedra en este lado y le daba un color verdusco a según qué zonas. A medida que nos acercábamos a la luz del día, los ojos se iban acostumbrando a tal claridad. Salimos completamente al exterior. Una selva frondosa nos rodeaba. Doquiera que miráramos, había verde. Mil tonos de ese color. El cielo estaba nublado y aumentaba el contraste de esa gama cromática. El río era de un color más arcilloso que en el otro extremo. Tenía más caudal y era más ancho.
Fon Ña dirigió la canoa hacia un lateral para evitar el centro, donde más corriente llevaba el río, y así poder avanzar más rápido. Un meandro a la derecha, otro a la izquierda y llegamos a lo que se podría llamar un embarcadero; o más bien, una simple orilla del rio que no tenía árboles ni plantas, sino un pequeño hueco para subir. Fue directo a esa zona y la barca encalló suavemente. El barro, como arcilla, era dueño de esa cuesta que subía a una explanada arbolada con unas cuantas casetas de madera. Bajé a tierra con decisión y mis pies, con las zapatillas, se hundieron en el barro, pero tampoco me importó. Ese calzado estaba destinado a no salir de allí. Tania se apeó de la canoa. El barro se colaba de nuevo entre los dedos de sus pies al tiempo que estos se hundían hasta el tobillo. Era una sensación tan rara como placentera y asquerosa a partes iguales. Su cara lo decía todo. Entre un “Qué asquito” se escapaban unas risas y Fon Ña también reía mientras se acercaba para darle la mano y evitar que se resbalara.
Subimos.
Las casetas de madera, vacías, estaban esparcidas por la zona. Fon Ña nos indicó que nos fuéramos a dar una vuelta por ahí. Que nos esperaba dos horas. Señaló un cartel que explicaba lo que se podía ver. Había dos caminos, el de la izquierda y el de la derecha. En teoría podíamos alquilar una bici para hacer un loop, yendo por un camino y volviendo por el otro, para ver unos poblados de etnias laosianas. Un loop que se tardaba unas dos horas en bici. Alzamos la vista del cartel. No había ni rastro de bicis para alquilar. Ni siquiera bajo una madera que rezaba; “Rent a bikecycle here”. Lo único que había eran dos mujeres bajo un techo de chapa que tenían productos absurdos para comprar, telas hechas por los aldeanos y una nevera con agua, Coca Cola, Fanta y cerveza. Todo, debía de ser de antes de la pandemia y nos planteamos la duda de ¿adónde estaba enchufada esa nevera?. Lo que nos llamó la atención fueron unos plátanos. Al otro lado de la cueva, en Konglor, no tenían nada de fruta para comer y aquí tenían unos pequeños y deliciosos plátanos que nos vinieron perfectos para nuestros vacuos estómagos. “Two ways…”; empezó a decir la sonriente mujer que nos vendió los plátanos; “…left 1km, right 2km, no bikes”. La cosa estaba clara. Miramos a Fon Ña, que fumaba con aire despreocupado ahí de pie al lado de un árbol. Nos saludó. Tania se calzó las deportivas.
Al camino de la derecha se llegaba tras pasar un barrial y un puente que no tenía pinta de aguantar un Monzón más. El camino tras el puente era más transitable y empezamos a andar sin saber muy bien por qué, pero el cuerpo lo pedía y el culo lo agradeció.
Fuimos pasando casas de madera, de chapa, de hormigón… vacas; pequeñas, grandes, chepadas, con cuernos… vimos patos que se bañaban en unos pequeños charcos… pasamos campos de tapioca que cultivan mucho en Laos… vimos gente de esas supuestas etnias, pero no eran nada diferentes a los que estaban en Konglor, tampoco sabíamos qué aspecto se supone que tenían que tener. Lo mismo el idioma o el acento, pero eso era algo que no sabríamos diferenciar ni sabiendo Laosiano. Ensimismados en el escenario, un trueno, que retumbó por la cordillera que nos rodeaba, hizo que nos diéramos la vuelta y viéramos la tormenta que se nos iba a echar encima. Miramos el reloj, había pasado una hora. Lo que se traduce en unos 4km; “¿No había dicho esa mujer que eran dos?”; pregunté; “Si, eso dijo. Pero bueno, volvamos. Fon Ña dijo dos horas”; contestó Tania. Así que regresamos, volviendo a pasar por los patos, las vacas, la tapioca y… una casa con música laosiana a toda pastilla. ¿Quién iba a decir que las etnias de este lado del río iban a tener un equipo de música tan potente como en un concierto de Metallica?.
La lluvia empezó a caer. Cada vez más fuerte. Y más fuerte. Ni los chubasqueros nos sirvieron de mucho, menos mal que no hacía frío. Cuando llegamos de nuevo a las casetas del río todo estaba inundado. La mujer de los plátanos nos dijo que nos cobijáramos con ella bajo su techo de chapa, pero a decir verdad, más mojados no podíamos estar. Nos reímos un rato por la situación, la manera de llover y por cómo unos patos se metieron con nosotros para resguardarse de la lluvia.
El ruido de la incesante lluvia sobre el techo de chapa era ensordecedor. Apenas nos escuchábamos a nosotros mismos. “Jua… ¿…es …or …lgún …ado… a …on Ña?” Fue lo único que le entendí decir a Tania. Menos mal que a buen entendedor pocas palabras bastan; “Las doce y media”; le contesté. Ella, que entiende hasta debajo del agua lo que le quiero decir, frunció el ceño, se acercó a mi un poco más; “¿Que si ves a Fon Ña?”; Con las cosas ahora más claras, miré en rededor. Efectivamente, no había ni rastro de nuestro barquero.
Fon Ña, había desaparecido.
También con la que caía, como para estar ahí esperando. Volví a mirar el reloj. Habíamos vuelto a la hora que nos había dicho.
Vi un cartel que se encontraba a escasos metros de mi bajo la lluvia. Agudicé la vista. Menos mal que el principio de presbicia no afecta a las cosas un poco lejos. “…if you want to stay longer, don’t worry, enjoy the place. You will pay an extra ticket to your boatman….”; leí; “No creo que…”; empezó a decir Tania cuando una voz fémina dijo algo en laosiano detrás de nosotros. La mujer de los plátanos nos miraba y señalaba en una dirección acompañando los gestos con sus palabras. Nos indicaba las casetas de madera abandonadas; “¿Está ahí?”; dijo Tania. La mujer sonreía y seguía señalando, esta vez añadió un movimiento oscilante de abajo arriba de su mano con el brazo extendido y el dedo índice rígido en la dirección. Salimos del techado, total, ya estábamos empapados. En la primera caseta había dos hombres tumbados en unos bancos de madera. Al oírnos se giraron, les miramos, nos miraron y seguimos a la otra caseta bajo su atenta observación. Fon Ña dormía plácidamente tumbado también en un banco, pero solo. Un crujir de los escalones bajo mis pies para subir a la caseta despertó al barquero. Se incorporó y, entre gestos, nos dijo que cuando parase un poco la lluvia nos iríamos. Tres minutos más tarde, la fuerte lluvia pasó a ser ligera. Cuando nos dimos cuenta, Fon Ña estaba ya a medio camino de la canoa con sus pies desnudos en el encharcado suelo. Le seguimos. Bajamos con cuidado la rampa de barro hasta el río. Él ya estaba achicando agua. Se tiró así un buen rato. Le hubiéramos echado una mano pero no había nada más con qué hacerlo.
Subimos y arrancó.
No sé cuánto tiempo había estado lloviendo tan fuerte pero se me antojó que el cauce era un poco mayor, quizás fuera solo una sensación o realmente fuera así. Lo cual me llevó a pensar en los monzones, en cuánto podría crecer el río cuando estuviese lloviendo sin interrupción durante unos días; en si la entrada a la cueva se vería copada en algún momento de agua engullendo todo lo que el río llevara. De hecho, supuse que por eso había un gran tronco de árbol enganchado entre las rocas del interior que vimos a la venida. Pensé también en cómo la fuerza del agua erosionaría esa roca a su antojo, como las manos de un escultor sobre su bloque de arcilla y en cómo saldría por el otro extremo, como una manguera de cien metros; “¡Qué chulo está todo! ¿Eh Juan?, tan verde y de tantos tonos de verde”; dijo Tania mirando hacia todas partes. Estábamos los dos maravillándonos con el lugar. Mis pensamientos sobre la erosión se fueron con la ligera brisa que refrescaba mi cara; “Ahora lo veremos todo de otra manera desde esta perspectiva”; dije fijándome en cosas que a la ida no había visto.
Un meandro a la izquierda, otro la derecha y llegamos a la entrada.
Tal y como dije, vimos cosas que no habíamos visto a la venida, como una parte del río que parecía unos “rápidos”. Fon Ña se encaró hacia esa zona y, como si bajáramos un largo tobogán de un parque acuático, la canoa se metió entre unas rocas a toda velocidad. Justo al final, escuchamos algo parecido a un “¡Tack!” y las sonrisas de la emoción se cortaron de golpe, nunca mejor dicho.
Tania lo sintió detrás de ella. “Me da que hemos golpeado una roca más fuerte de lo esperado”; dijo con algo de preocupación; “No creo que pase nada, estás barquitas están hechas para resistir”; dije cruzando los dedos y sin creerme mucho a mi mismo; “Bueno, eso espero, porque Fon Ña está achicando agua”. Joder, era verdad. Había levantado la hélice del agua para poderse agachar y llegar mejor al fondo de la canoa. Sumado al mosqueo de haber podido rajar la embarcación tras ese “¡Tack!”, llegó el punto en el que la luz de fuera ya no llegaba al interior y nuestras luces no eran lo suficientemente potentes como para ver bien por dónde íbamos. Ni siquiera Fo Ña que, entre iluminar, manejar el timón y achicar agua cada tres minutos, parecía no dar a basto. Por si fuera poco, el ruido de una cascada llegó a nuestros oídos; “¿Y eso?”; dije; “Antes no lo habíamos oído ¿no?”; dijo. El sonido se intensificada por nuestra derecha, ¿o era por la izquierda?, con esa reverberación que dominaba el interior de la cueva, era difícil poder determinarlo hasta que no lo tuvimos a tiro de frontal.
Un gran chorro de agua caía del techo. De hecho parecía como si sobre nosotros hubiera una tubería rota vertiendo litros de agua del exterior. Y no era el único chorro. A cada rato, una cascada que Fon Ña esquivaba. A cada rato, Fon Ña achicaba. A cada rato, las luces no iluminaban nada… a cada rato… a cada rato.
A todo uno se acostumbra y esto no fue diferente. Dejamos de pensar en lo que podía ocurrir y volvimos a disfrutar de lo que veíamos pasar; el tronco de árbol, el color de la roca, el murciélago que nos seguía por delante, el agua caer, el achicar de Fon Ña, otra zona de rápidos sin “¡Tack!” y así, hasta que volvimos a ver la luz del exterior. Mucho más rápido que en el otro sentido e igual de entretenido y en cierto modo, con las nalgas apretadas.
Bajamos.
Fon Ña devolvió el motor a su sitio entre las rocas, ató la embarcación, no pareció importarle que se pudiera hundir, y volvimos por el camino hasta la primera canoa que nos cruzó a la otra orilla. Achicó el agua de esta también.
Cruzamos.
Nos despedimos de Fon Ña, que sonreía gratamente y volvimos por el mismo camino del bosque encharcado, ahora más que antes. La zapatillas de los dos estaban hechas mierda, llenas de barro y empapadas, sonaba “Chof, chof” a cada paso. Nuestros cuerpos empapados, pero sin frío, aún llevaban puestos los inútiles chubasqueros que no aguantaron un aguacero como aquel, pero ya daba igual. Estábamos emocionados de haber vivido una aventura así. Como personajes de Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra mezclado con La Maquina del Tiempo de Guells; el bosque, el rio, la cueva, la canoa, Fon Ña, todo parecía de otra época o, incluso, de otro mundo.
Caminábamos de regreso a la aldea pisando todos los charcos, riendo como chiquillos, deteniéndonos a mirar una pequeña rana, una flor rara, una araña peluda… nos adelantó, aún descalzo, Fon Ña por la izquierda a buena velocidad y sonrió y saludó de nuevo al vernos. Aún pienso en sus pies-suela-Vibran que le vinieron de serie al nacer. Esos pies tampoco eran de este mundo.
“Tengo un hambre… me comería…”; “Lo único que tenga la mujer del restaurante, me da a mi”; interrumpí a Tania antes de que se hiciera más ilusiones. “Pues ni eso… está cerrado”; dijo Tania al ver la chapa bajada del restaurante dejándome con la boca abierta y vacía, de la que salió una mosca. “Yo creo que ha cerrado porque le hemos dicho que íbamos a comer aquí de nuevo”; bromeó Tania. Fuera por lo que fuese, nuestras tripas rugían con fuerza y no teníamos dónde comer. El comer poco se hizo una constante desde que entramos a Laos. Caminamos confiando en que algún sitio encontraríamos un poco más adelante y así fue, menos mal.
Dos motos aparcadas con grandes mochilas atadas en ellas en frente de una casa de madera, nos hizo fijar la vista en el lugar. Tres jóvenes extranjeros comían algo alrededor de una mesa mientras tres chiquillos correteaban por la terraza techada. Lo mismo eran hijos de Fon Ña, iban descalzos. Un trueno ensordecedor recorrió el valle rebotando entre las montañas kársticas. Entramos rápido en la terraza aquella antes de que volviera a llover, ¡y vaya si lo hizo! Más fuerte que antes. Parecía una cortina de agua. Uno de los tres turistas salió corriendo a poner un plástico para cubrir bien las mochilas. “Sawaidee, Only nudel sup” dijo la joven madre de esos tres chavales que no paraban de correr, cuando le preguntamos si tenía el Menú. Aunque no era lo que esperábamos, al menos era comida, aún siendo noodles de sobre con agua caliente.
Acabamos de comer y la lluvia nos dio un respiro. Tras pagar el suculento manjar salimos a bajar la comida. Anduvimos un rato, sin rumbo aparente, por la única carretera que cruzaba las casas dispersas de la aldea. Unas vacas paseaban también por ella con su clásica pachorra, el contoneo de sus caderas y sus cuernos. Nos miraron como asombradas rumiando un trozo de hierba entre sus muelas.
Continuamos.
Pasó un hombre en una moto y nos miró como las vacas, este no comía, fumaba. No se oía más que algún que otro mugido, algún que otro petardeo temporal de moto en la lejanía y algún que otro trueno.
Se respiraba tranquilidad.
Todo era agradable, pero la noche se acercaba y la primera que pasamos en aquella habitación no fue la mejor que hemos pasado. Se puso a llover de nuevo y decidimos volver. A la mañana siguiente queríamos madrugar, no recuerdo un solo día en que nos hayamos levantado sin despertador más allá de las siete, desde que iniciáramos el viaje hacía ya casi dos meses.
Queríamos coger el transporte que fuera que nos llevara a un pueblo o ciudad llamado Thakhek, para coger otro bus para ir Savanaket. Aunque no sabíamos si íbamos a poder llegar al primer destino.
Del agradable tiempo en el exterior, pasamos al calor y la humedad del interior de la habitación. De nuevo pensamos abrir las ventanas de madera para que corriera el aire pero la idea de que nos molestaran los mosquitos en la noche, era peor que el calor y la humedad. Odio los mosquitos. Podrían haber puesto unas simples y efectivas mosquiteras en esas ventanas sin cristal.
Nos tumbamos frescos de la ducha pero no duró mucho. Las sábanas se pegaban al cuerpo. La humedad se palpaba en el colchón. El ventilador movía la densidad del aire de un lado a otro sin conseguir refrescar. Me picaba la pierna, el brazo, la espalda, el pecho… el sudor saliendo de mis poros era el culpable de tales males. Me giré a la izquierda. Sudaba. Me giré a la derecha. Sudaba. Tania dormía. Siempre se duerme rápido. Miré al techo, se me caía encima. El ruido constante del ventilador era un martirio. Se puso de nuevo a llover, fuerte. ¿Qué hora era?, las diez y poco. Iba a ser una larga noche. Me picaba la espalda de nuevo; “¿Y ese ruido? ¿Un mosquito?; imposible, tapé todos los agujeros de la puerta y las ventanas con papel higiénico mojado”; me pica la barriga, el cuello. Sudaba. La vibración del ventilador. El ruido de la lluvia era hasta molesto. Tenía hambre. Las diez y un poco más… “Cálmate Juan, respira hondo, no pienses y duerme… no pienses y duerme… no pienses…”; y dormí…
“Juan, se ha apagado el ventilador”; dijo Tania en mitad de la noche. Ella suele hacer esas cosas. Se despierta y me habla. Como si estuviéramos sentados en el sofá de casa cenando. Me habla. Hay veces que me cuenta cosas de sus sueño sin ser ella consciente de que me habla… tiene su gracia, ella es así. “Yo no lo he tocado”. Yo la respondo. Soy así. La respondo como si estuviera sentado en el sofá de casa cenando. Como si no estuviera durmiendo desde hacía unas horas. Las tres y treinta y tres de la noche. “Llueve mucho”; razones para llegar a esa conclusión no le faltaban. La luz se había ido. En toda la aldea, o al menos hasta donde podíamos ver desde la puerta de nuestra habitación. “Joder, lo que faltaba”; dije; “Ahora se darán cuenta y la activarán”; dijo; “¿Quién se va a dar cuenta?”; dije; “Pues… yo qué sé… si estarán todos sopas y acostumbrados a este clima”; dijo; “qué puto calor”; volvió a decir; “No te voy a decir que no”; dije. La noche iba a ser muy larga. Todos los tormentos previos a quedarme dormido, volvieron a la vez, salvo uno, el ruido del ventilador. “¿Afortunado?”; pensé; “qué agobio, casi no se puede respirar”; dijo… Tania encendió una linterna del móvil, buscó agua y se refrescó. Yo hice lo propio. “No queda mucha agua”; dijo; ¿También el agua?. Esto no pintaba bien, había que hacer algo tres horas más, hasta que pudiéramos despertarnos oficialmente e ir a coger el transporte que fuera. No podíamos regodearnos en lo malo. Aunque de esto, tardé en darme cuenta; “Joder, qué guay ha estado la cueva ¿eh?”; dije; “Siiii muy chula; aunque también creo que ha sido algo más peligroso de lo que hemos sido conscientes”; dijo; “Si, si, pensé lo mismo, ya te dije… pero toda una aventura”; dije, y reí. Seguimos recordando esto y aquello; de Laos, de Vietnam, Camboya, Tailandia… y poco a poco, los párpados empezaron a pesar, a los labios les costaba pronunciar bien alguna palabra que otra y caímos dormidos del propio agotamiento.
Un gallo cantó, suena a novela barata pero, realmente cantó, y varias veces, ¿o eran dos gallos hablando? Daba igual, eran las siete menos trece y ya podíamos ponernos en pie, acabar de hacer las mochilas bien y salir de aquella habitación. Fuera no es que hiciera fresco, pero en comparación con el interior, se estaba mejor, se podía respirar. “We are so sorry but, we just have twenty dollars to pay the room”; dije. Y era cierto, desde que entramos en el país no habíamos pasado por ningún cajero (no hubiera servido de mucho pues habíamos perdido la tarjeta hacía días) y solo teníamos un puñado de dólares que sacamos de Vietnam a través de la Western Union. Le debíamos dieciocho por las dos noches. Ella nos miró con cara de: ¿y qué hago yo con veinte dólares? Y razones no le faltaban, pero estábamos seguros de que algo podría hacer. Finalmente los cogió y nos dio las vueltas, con una sonrisa. “Mira Juan, un cartel con los horarios y los precios de los buses, voy a hacer una foto” dijo Tania ya con el móvil en ristre mientras se acercaba al cartel que había en una pared de la guesthouse. El precio que marcaba para dos tickets era el dinero justo, en Kips, que llevábamos encima. También teníamos algunos Dong de Vietnam que nos habíamos guardado de recuerdo, más cien dólares. En el cartel no especificaba el año de esos precios y horarios de los buses y algo nos decía que, ni el bus iba a ser bus, que los precios no iban a ser esos y ni que realmente fuera a salir a las 7:30. Anduvimos un poco hasta lo que la mujer de la guesthouse nos había indicado como la parada de bus, una explanada anegada. En el único trozo que no había agua, se paraba un “Songteo” del que salió un hombre. Al vernos llegar con las mochilas, en seguida se nos acercó para preguntarnos algo en laosiano. “Thakhet”; le dijimos, y esperamos a que realmente nos estuviera preguntando sobre nuestro destino. Acertamos, él asintió. A decir verdad ¿sobre qué otra cosa nos iba a preguntar un hombre que lleva un transporte de pasajeros a dos extranjeros con sendas mochilas? ¿Sobre el cultivo del arroz? No lo creo. “Güeit, hiar”; dijo el señor. También nos indicó que dejáramos el equipaje sobre el techo del “Songteo”. Miramos al cielo, amenazaba lluvia. “Better with us, could we…”; “Juan, como si le hablas en español, no te va a entender”; “Pues también… las meto mejor aquí dentro”; le dije al tipo con gestos, asintió. Nos sentamos dentro a esperar. Durante ese tiempo analizamos la situación. Íbamos a ir a un pueblo que estaba a ciento noventa kilómetros en aquel trasto e iba a tardar cinco horas. Allí cogeríamos un bus, si lo había, para ir a una ciudad que estaba a otros tantos kilómetros… En total, podríamos tardar unas diez horas como mínimo. Y eso con suerte. “¿Qué es lo que hay que ver en nuestro destino?”; dije; “La ciudad en sí y los alrededores”; contestó. Miramos la previsión meteorológica. Daban lluvias durante toda la semana. La cosa pintaba, cuánto menos, curiosa y complicada. El rugir del motor del “Songteo” nos trajo de nuevo a la realidad. Partíamos solos. Era raro, sobretodo cuando es costumbre esperar a que el coche se llene, si no, no sale. Pero salió.
Pasamos las primeras casas de la aldea. A golpe de claxon, el conductor avisaba de que se iba, por si alguien se había rezagado en su casa. No subió nadie.
Nos íbamos por la misma carretera por la que vinimos, no había otra. El coche iba a ratos a buena velocidad, a otros pisando huevos y baches. Sentados atrás en esos bancos acolchados, íbamos muy incomodos. “Toc, toc, toc”. Golpeé con los nudillos el cristal que nos separaba del conductor. Él me miró. Le hice gestos para decirle que si nos podíamos sentar dentro con él. Se lo dije tan rápido y tan fácil de entender como pude ya que durante ese tiempo el tipo no volvió la vista a la accidentada carretera. Frenó como si hubiera visto de repente a Elvis Presley haciendo autostop. Nos sentamos detrás de él y partimos de nuevo. Al poco empezaron a subirse pasajeros que aparecían en medio de la carretera.
Seguimos la marcha intermitentemente ya que cada dos por tres se subía más y más gente en la parte de atrás. Cada vez más y más apretados nos miraban con cara de pocos amigos, o esa era la impresión porque en realidad era indiferencia. Están acostumbrados a viajar así ; “Menos mal que nos hemos cambiado a tiempo, sino iríamos muy incómodos ahí atrás”; dije. Con nosotros se subió una mujer en el asiento del copiloto y, a mi lado, una abuela con unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara y que no nos quitaba ojo de encima. Daba la impresión de que éramos los primeros extranjeros que veía.
Las cinco horas no hubieran pasado rápidas de no ser por el increíble escenario por el que cruzábamos. Por las cuestas vertiginosas que subíamos y que seguidamente bajábamos. Por el flipar del estado de la carretera, la fuerte lluvia repentina y con cómo disfrutaban de un desayuno al volante la mujer y el conductor, que resultaron ser pareja.
Llegamos a la estación de bus de Thakhek deseando bajar del coche para estirar las piernas. Se acercó la mujer. Era ella quien partía el bacalao en esa particular empresa. Macarrónicamente nos dijo el precio del viaje. Cuadraba con lo que habíamos visto en el cartel y nos alegramos. Ella cogió el dinero, lo miró, nos miró. Nos dijo que eso que le habíamos dado era el precio por uno. Ya nos parecía raro. Le enseñamos la foto de los precios. Le dio igual, ella seguía en sus trece. El ambiente se empezó a caldear. Ellos seguían alegando que le dábamos menos y nosotros que le dábamos lo justo. El conductor me cogió del brazo para que le siguiera, pensé en un principio que nos iba a llevar ante un policía o algo parecido pero se acercó a las taquillas de la estación de buses. Habló con los dos hombres del interior. Ellos me miraron inexpresivos. El hombre les volvió a decir algo y ellos se encogieron de hombros. De repente el conductor se quedó pensativo, cogió su móvil, llamó a alguien y me pasó el teléfono. Al otro lado de la línea un hombre me hablaba en inglés.
“Hello? You have to pay 270.000 kips no 135.000”.
Yo le expliqué lo de los precios en el cartel y que a parte no teníamos más dinero. Que el conductor me tendría que haber dicho los precios antes de subir, no al llegar.
“You have to pay 270.000 kips no 135.000”. Volvió a decir la voz. Menos mal que ese era el que sabía inglés. Parecía un loro; “You have to pay 270.000 kips no 135.000” dijo de nuevo. Esa conversación era una pérdida de tiempo supina.
Colgué.
“We don’t have more money than this”; dijo Tania mosqueada y haciendo gestos con las manos. Miró en la cartera y evitó que se viera el billete de cien dólares.
El problema no era por no poder pagar, sino por el rollo de siempre; el sentir que por el simple hecho de ser de fuera, nos cobren más. Que se intenten aprovechar tan descaradamente. Que no nos dijeran las cosas desde el principio y esperaran hasta el destino para tratar de sacarnos más pasta. Hay veces que esas cosas, viajando, sacan de quicio. Aquella, fue una de esas veces.
La mujer que cortaba el bacalao vio en la cartera que teníamos algunos Dong, veinte mil, para ser exactos. Los señaló y nos los pidió. Nos miramos extrañados. ¿Nos estaba pidiendo ese dinero realmente? no llegaba ni a un euro y nos reclamaban ocho al principio. La mujer hizo gestos para que se lo diéramos y así lo hicimos. Los miró. Miró a su marido y se fueron con los kips y los dong mientras decían algo que no sonaba a: “¡Qué chicos más majos!”.
Negamos con resignación.
Nos fuimos a la taquilla para comprar los billetes a nuestro próximo destino. El cielo se tornó negro por unas nubes amenazadoras. El taquillero nos indicó el bus que salía de manera inminente. Era un cacharro oxidado que se caía a cachos y que parecía el transporte más incómodo que jamas hayamos cogido. Dentro parecía que lo más sano que podíamos pillar era el tétanos. El óxido era lo de menos. “No dollars. Change” dijo el vendedor de tickets señalando un puesto al otro lado de la estación cuando le intentamos pagar con los cien dólares.
Mochilas a la espalda y pecho, pasamos entre los dos destartalados buses que estaban aparcados esperando a que la gente subiera. Nuestro supuesto bus arrancó escupiendo un humo más negro que la brea. Paramos a que se disipara un poco. Nos dimos la vuelta para no respirar aquello. El de la taquilla nos miraba y señalaba el reloj de su muñeca. El bus crujía por la vibración del motor. La gente nos miraba ojipláticos, éramos la distracción del día. Luego llegarían a sus casas y contarían la historia de que habían visto turistas.
Un trueno sonó sordo y crepitante. Hasta el cielo nos metía prisa.
El humo se disipó lentamente. Al otro lado del parking de buses se dibujaba cada vez más nítidamente la casa de cambio de moneda, un puestecillo cutre bajo un cartel que rezaba “Exchange & Snacks”. Dos negocios que encajaban a la perfección. Salimos de entre los dos buses, que no nos permitían mas que una visión de túnel, bajo la persistente mirada de los curiosos, la del taquillero de la estación y la de la pareja del “Songteo” que cruzaba de izquierda a derecha en su coche por delante de nosotros. De repente un rayo de Sol rompió la espesura de las amenazantes y espesas nubes alumbrando algo en un extremo del parking. Yo tenía los ojos clavados en la “Exchange & Snacks” pero ese rayo de Sol llamó la atención de Tania; “¡Mira Juan! ¡Mira ese bus!”. Era un autobús blanco y azul, limpio, reluciente por la luz que le llegaba del astro rey. Parecía nuevo, confortable, rápido y seguro. Todo lo contrario a los que allí había. Estaba con el motor en marcha en una zona que decía; “International Departures. Thailand”. Nos miramos el uno al otro. No hicieron falta palabras. Nos conocemos bien como para saber qué piensa cada uno en determinados momentos. Tania enarcó las cejas. Yo esbocé una media sonrisa. En sus mejillas aparecieron sus tan característicos hoyuelos. Salimos disparados hacia ese autobús. “No, no, you have to buy tickets, there”; dijo el conductor. De nuevo volvimos a correr para comprarlos; “I’m so sorry we don’t accept dollars. There, you have a place to exchange money”. Salí disparado a la vez que el bus iniciaba la marcha atrás para darse la vuelta. Una mujer oronda, que estaba en la casa de cambio me miraba con el ceño fruncido cuando le empecé a hablar. Ella no entendía una palabra de lo que le estaba diciendo. “This dollars, in baths” le dije simplificando y mostrándole el billete de cien; “Ah”; dijo. Se dio la vuelta y se fue al fondo del puestecillo, lentamente. Tania se asomó en la lejanía para ver si lo tenía ya. El bus estaba posicionado para salir. Los curiosos seguían mirando. El taquillero también.
De la oscuridad del fondo de la casa de cambio apareció una chica más joven. Me cogió el billete, lo miró y lo remiró. Por delante y por detrás, a contraluz y bajo luz negra. Le hizo una foto con su móvil; “You wait, I validate your dollars”.
El autobús se puso a la altura de Tania. Salió la chica Tailandesa de la taquilla y habló con el conductor. Señaló a Tania, me señaló a mi y siguió hablando con él;
“Take your money back”. Me dijo la chica. Por un momento pensé que me iba a devolver los dólares porque tuvieran algún desperfecto mínimo pero en sus manos había baths. Los cogí rápido, los conté, se lo agradecí, me despedí y salí corriendo. Todos nos seguían con la mirada hasta que subimos al autobús.
Cuando cruzamos la frontera a Tailandia teníamos el ánimo dividido. Encantados de estar en una tierra que conocemos bien, en la que se come estupendamente y siempre que quieras; en la que el transporte es fácil de encontrar y bastante cómodo pero, con un cierto resquemor por dejar un país en el que hemos estado dos veces y nos ha gustado. Un país que tiene mucho que ofrecer. Un país lleno de gente amable y sonriente. Un país al que le debemos una larga y minuciosa visita para recorrerlo bien de norte a sur. Pero esa larga visita tendrá que ser en otro momento.
FIN
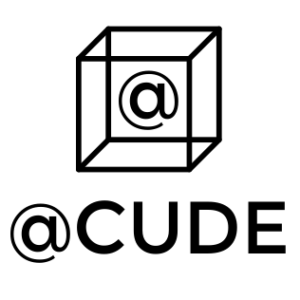
Deja una respuesta